Desde el alba el día se anuncia soberbio. Tonalidades, ritmos y destellos opacan la monotonía. Guayos, otra vez testimonia una batalla donde la artillería reposa segura en la espiritualidad del pueblo.
Antes de que noviembre naciera, la creación se engendraba. Una arquitectura de fantasía viajaba a hurtadillas en los límites de las fronteras roja y verde. En azoteas y fachadas siempre ondean banderas para desafiar las intenciones del extremo contrario.
Diseños textiles, maquillajes, música… Un centenario diálogo fraternal, único en el año, abre paso a lo autóctono. La parranda guayense llegó y dijo.
Herencia compartida
Remedios, finales del siglo XIX. En la frialdad de diciembre de 1820, el sacerdote Francisco Vigil de Quiñones, Francisquito, incitó a los fieles a las misas navideñas de Aguinaldo, vísperas de la del Gallo, realizada el 24 de ese mes.
A altas horas de la noche, sonidos desorganizados tomaron las calles de la villa. Al frente de la marcha animada por los niños y vecinos con rumbo a la ermita San Salvador de Horta iba el hombre de sotana sudada.
El eco de matracas, calderos y fotutos quebraron el silencio. Los moradores pasaron del sueño a la celebración religiosa. Siquiera imaginó Francisquito que la idea devendría en el preludio de un gran espectáculo, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Años después, un mallorquín y un valenciano dividieron los barrios para complementar el jolgorio con fuegos artificiales. De la competencia pensada por el padre para aunar más al pueblo hacia la iglesia, surgieron las parrandas”, refiere Héctor Inocencio Cabrera Bernal, Macholín, historiador de Cabaiguán.
Prendida la pasión en Remedios, con el tiempo comenzó a desbordarse por plazas de la región centro-norte del país. Un conglomerado de 18 comunidades parrandiles, dispersas en territorios de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila portan signos de una identidad incorporada al ADN de los suyos.
Para 1925 despuntaba Guayos en el mapa de esos festejos. Las potencialidades tabacaleras del terruño arrastraron hasta aquí a vegueros de poblaciones vecinas. La escogida La Bija, joya en la manufactura de la hoja durante la etapa republicana, le puso el sello a los puros distribuidos por toda Cuba.
“A partir del 23 de febrero de 1902, el paso del Ferrocarril Central por la demarcación favoreció el embarque directo de productos, incluido el tabaco, hacia La Habana y otros destinos. En el tiempo muerto de la zafra, llegaba mano de obra a los campos y escogidas”.
Los trabajadores comentaban de las celebraciones realizadas en Remedios y zonas aledañas. Félix Rodríguez, comerciante procedente de Camajuaní, convidó a otro colono, Arturo Gómez, para aplatanar la diversión en Guayos. El primero eligió Cantarrana, al anclar allí su negocio; para el enfrentamiento, el segundo optó por La Loma.

Pasión guayense
El autor del texto Las parrandas de Guayos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, escrito a cuatro manos junto a Roberto Hidalgo Valdés y lanzado por Ediciones Luminaria en 2023, señala que en aquella salida inicial la carroza señoreaba con modestia.
La réplica de un bohío ante los ojos de los guayenses, simuló el más original de los diseños que concebirían en las décadas por venir. Relatan que las féminas de belleza insuperable subieron a ella para lucir a la típica cubana en su ambiente.
“Cada edición de la parranda superaba a la precedente. Sin dudarlo, los comerciantes la apoyaron al percibir el filón económico. Las ventas prosperaban, mientras el pueblo iba a distraerse y consumir. Parte de esas ganancias las aportaban para sustentar la próxima fiesta, efectuada por regla entre los meses de noviembre y diciembre”, acotó.
La parranda define al evento sociocultural insigne de la comunidad, digna representación de la cultura popular tradicional. Las manifestaciones artísticas convergen en un ambiente de “revancha”.
“El teatro y las artes visuales se aprecian en las salidas de las carrozas y los trabajos de plaza, esculturas de luces poco abundantes en Guayos; los muñecones, las farolas y el engalanamiento de las calles. Música y danza hallan espacio en las congas y arrolladoras comparsas. Las décimas y leyendas representadas en las carrozas toman su base de la literatura”, puntualiza Niuris Pérez Teodosio, metodóloga en la casa de cultura comunal Elcire Pérez.

La contemporaneidad hace gala del audiovisual. Imágenes y sonidos constan en materiales que enriquecen el jolgorio. Pantallas gigantes muestran un derroche de tecnología, sin desvirtuar las esencias de antaño.
Esta institución deviene cátedra a nivel de país en el rescate de la parranda, al indagar en el devenir histórico del fenómeno cultural, sus elementos, cómo se manifiestan en el imaginario popular y su evolución en el tiempo.
“Desde los talleres danzarios de apreciación y creación se forman a las nuevas generaciones de comparseros, integrados a proyectos infantiles. La parranda es una competencia amistosa y para su custodia debemos respetarla. Resulta vital ser consecuentes con la fecha fijada para que acontezca en el marco previsto”, especificó.
El changüí no puede verse alejado de este acontecimiento, al anunciar la gran final con meses de anticipación. Destellos pirotécnicos sencillos, carrocitas a la altura de los más pequeños integrantes de los barrios y el sonido de los tambores dan vida a la diversión.
La sensibilidad de Manuel Suárez Hernández, Manolo, encuentra cauce en su taller abarrotado de retazos de telas, botones, bocetos, brillos y cuanto objeto terminará irreconocible para ornamentar la carroza. Al miembro de la Asociación Cuba de Artesanos Artistas (ACAA) le satisfacen los encargos de decoración, aunque las ojeras delatan las noches en vela.
“Me rijo por un proyecto pero uno siempre lo enriquece. La pintura y demás labores requieren de meses”, confirma con absoluta discreción quien otorga la última costura a los cabezones, muñecones, y a un sin fin de iniciativas de los sendos imperios.
“Cuando el sabio Fernando Ortiz habló de la transculturación, en el concepto refleja la parranda. En La Loma asoma Liborio, que es el pueblo; Maconcha, la negra africana; Cantarrana tiene al Gallego, testigo de la influencia española; y La China se refiere a la presencia asiática en Cuba”.
A diferencia de otros poblados parranderos, Guayos presume de una frontera imaginaria, identificada en la calle Martí, para dividir a ambos bandos. Primero acontece la salida de un barrio. El otro se mantiene a la expectativa, sin mover ni una lentejuela, hasta que el contrario arrase con el último fuego artificial.
El día cero, la diana se activa a las seis de la mañana. Dada por concluida la fiesta, fruto del ingenio popular y fraguada en secreto, los contrincantes proceden al entierro simbólico de su oponente.

Verde que te quiero verde
Tras un aguacero, el agua caída en Guayos busca alojarse en Cantarrana, el área más baja del consejo popular cabaiguanense al que pertenecerá siempre Teresita Sergia Rodríguez Álvarez, nieta de Félix Rodríguez, uno de los impulsores de la parranda.
“En la tienda de mi abuelo planificaban iniciativas y maldades contra La Loma. Me crié en ese ambiente. Mayorcita ayudaba en la fabricación de casquillos para los voladores”, cuenta a sus 75 años esta artesana y promotora natural.
Sus canas delatan el pasado de una cantarranera a ultranza. “Con retazos de tela y cintas de papel, junto a mi tía, vestía a los figurantes de las carrozas. Nos decían ridículas, pero todos ansiaban nuestras confecciones”, recuerda.
Jesús Eloy García Valero, Chu, perdió la cuenta de las camisas verdes usadas durante su etapa de presidente de Cantarrana, entre 1970 y 1980. Ese barrio iza su bandera de igual tonalidad y tiene en la rana al amuleto de la suerte.
“El que se meta en esto solamente sabe de las emociones y tristezas pasadas. El fuego lo dirigía otro y para que la carroza llegara a su fin, yo mismo la guiaba hasta la frontera”, alega quien añora los días en que se daba brillo en el ombligo con la evolución de colosales monumentos andantes inspirados en La isla de Tahití , Espartaco…
El visionario y otrora jefe de maquinaria del extinto central Remberto Abad Alemán, dio rienda suelta a los emprendimientos para engordar la alcancía de la parranda. “El fondo asignado por Cultura era discreto y para autofinanciarnos traíamos alcohol del ingenio Tuinicú. Elaborábamos bebidas y de paso vendíamos pan con lechón. Para ser fiestero de barrio tienes que sentirlo. Hoy en día la gente va con otro objetivo”, precisa.
Bulet, al mando
En la cúspide de Guayos, La Loma levantó su cuartel. El chivo Bulet y el gallo imponen orden. Su emblema es triangular y de color rojo. Lo sabe Fernando Crespo González desde que era un niño y ya acumula 70 almanaques.
“Apoyaba en la soldadura y la mecánica. Hacía los movimientos de las carrozas, un trabajo de casi 20 horas al día en la antesala de la parranda. Para que las cosas salgan a su tiempo hay que tener mucha dedicación”, asiente el lomero tantas veces protegido por un cielo cubierto de nubes rojas.
La parranda huele a pólvora. Se respira de una punta a otra del pueblo. Los estallidos se escuchan más allá de Cabaiguán. Los sombreros de guano esquivan las chispas. La adrenalina también asciende.
“Aquí tiran más fuegos artificiales que en cualquier lugar. El común, denominado volador de a peso. Destacan el de luces, los morteros y los tableros, cientos de miles de pequeños voladores situados en una batea de tabla y malla”, resalta Héctor Cabrera y evoca un pasaje recogido en su libro.
“En una oportunidad, Barbarito Diez asistió a la parranda. Al comenzar el fuego, un volador cayó encima del violín tocado por el director de la orquesta. El instrumento lo recogieron hecho cenizas”.
Todavía el casi octogenario Diego González Cordobí, Pupy, se resiste a amarrarse en su apartamento situado en un quinto piso para ver el fuego de lejos.
“Me pongo la camisa de chivo y voy para el parque. Nunca sufrí ningún accidente. Lo fundamental es mantener la disciplina para evitar negligencias”, relata.
Cuando el 2 de diciembre de 1987 una explosión desató el luto en Guayos al colisionar la otrora pirotecnia del lugar, sinistero que le cerró los ojos a nueve guayenses, el estruendo lo sacudió a kilómetros de donde estaba.
Secadas las lágrimas por los amigos perdidos, el pirotécnico de formación empírica y codiciado en Remedios, Vueltas, Chambas y demás asentamientos parranderos, regresó frente al tablero para echarle, “azuquita”, pólvora.
Música, Maestro
Bartolo Blanco y sus secuaces hicieron vibrar al pueblo con acordes legendarios. Las caderas de los guayenses parecían irse de revolución con los movimientos. Coreografías improvisadas, al compás de los estribillos contagiosos, pedían más intensidad a los cencerros, cueros, trompetas y a las notas desenfrenadas.
“Al inicio de la parranda faltaba la música y lo más apropiado aquí fue la conga; si bien en Remedios hacen gala de la polka, herencia de Europa. Surgieron las agrupaciones de Mangué, Cacañaña; mas eran insuficientes y se importaban de diferentes enclaves del país, sobretodo de Oriente”, reseña Héctor Cabrera.
Desde marzo de 1995, Garibaldi Blanco Toboso lleva la batuta de la conga Los parranderos de Guayos, en representación de su terruño y en honor a la obra de su tío.
“Al principio los integrantes éramos solo coterráneos. Comenzamos a nutrirnos de personal de poblados parranderos. Sin perder la esencia de los barrios nuestros, en tres décadas hemos apostado por perfeccionar cada presentación. Crecimos con aficionados de Cabaiguán y Sancti Spíritus, estos últimos pertenecientes a la comparsa Estrellas de Colón, gloria del Santiago Espirituano”, detalla.
Clásicos del reservorio sonoro de La Loma y Cantarrana, versiones de temas tarareados en la actualidad y coros que se adaptan a los ritmos característicos de la conga van a las partituras de Garibaldi y los suyos. El fanatismo también se vuelve música.
La tradición, lo primero
La universalidad de las parrandas de la región central de Cuba atrae a espectadores que hacen las maletas y viajan a Guayos para constatar tal esplendor, sobreviviente a las adversidades.
“Se encaminan vías de financiamiento a través de un proyecto de desarrollo local, una idea válida pero poco factible. La parranda dependería de los ingresos percibidos por el municipio para mantenerse en pie”, puntualiza Leonardo Valdivia García, un lomero de raza.
El alma de la casa de cultura Elcire Pérez y Premio Memoria Viva 2025, alerta sobre la opulencia de recursos llegados a esta orilla gracias al esfuerzo de la diáspora. Ese brillo importado, recalca, no puede demeritar un siglo de regocijo popular.
“Los decisores de conjunto con los facilitadores son los encargados de llevar adelante toda la logística exigida para esta combinación de artes y oficios. Hay que reunirse con los practicantes- portadores, actores sociales y los líderes formales de la comunidad. Todos debemos hablar un mismo idioma para preservar y salvaguardar dicha expresión cultural”, significó.
La Semana de Cultura Guayense, a realizarse en diciembre y dedicada a los 100 años de la parranda, despedirá el programa conmemorativo que venera la festividad, capaz de posar ante el lente de una cámara fotográfica, imágenes a colgarse en el Museo de las Parrandas Remedianas.
Lomeros y cantarraneros recibirán antes a entusiastas de todo el país, al convertirse en anfitriones del XII Coloquio Nacional sobre Fiestas Populares Tradicionales.
Agotadas las 24 horas de la parranda, en las calles del poblado desandan opiniones caldeadas por los ánimos divididos. El desquite oficial tocará a la puerta en un nuevo noviembre.
“Todos dicen que su barrio venció. La gente va a la frontera, no es la guerra ni la emigración; es la felicidad cuando comienza la parranda, una fiesta única e irrepetible”, confiesa Macholín.
 Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Escambray Periódico de Sancti Spíritus






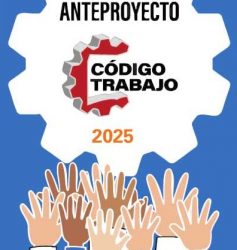



Las parrandas de Yaguajay tienen más de 100 años, son las 3ras de Cuba y ni ina línea se dedica a ellas y las últimas se han dado a puro corazón de los parrandero y el pueblo…pues ñas autoridades solo ponen o staculos a los barrios…