Cuando en 1977 llegó al entonces Hospitalito de Colón, era una joven veinteañera que vestía de médico en las mañanas y en las tardes, y podía sorprenderla el atardecer frente a unas latas enormes de aceite de carbón donde, como otro de sus colegas, hervía los pañales de los niños recién nacidos ingresados. Luego los tendían en cordeles hechos con alambres de púas.
“Para entonces la mortalidad infantil de la provincia era de 66 fallecidos por cada mil nacidos vivos, y en una guardia médica podían morir hasta cinco niños. Se trabajaba incansablemente”.
Son las remembranzas de la doctora Miriam González Oliva, primera especialista en Pediatría formada en la provincia, merecedora de la condición de Profesora De Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus y de la Universidad de Huambo, en Angola; además de otorgársele en tres ocasiones el Premio Tiza de Oro.
Dedicarse a los niños y a la enseñanza de la Medicina ha sido su juramento hipocrático, y en 48 años de ejercicio nunca ha faltado a este compromiso.

DESDE SIEMPRE, EL HOSPITALITO
Al entonces hospitalito de Colón, hoy Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, arribó con las interrogantes propias de una recién graduada, oriunda de Santa Clara, quien tuvo su bautismo profesional como subdirectora de Asistencia Médica de este centro, que apenas contaba con siete médicos.
“Era casi un policlínico, no había servicio de Cirugía, de Neurología, Nefrología; únicamente una salita de Respiratorio, una de Gastroenterología y otra de Misceláneas. Justo, al frente del hospital, se encontraba el área de Cuerpo de Guardia, Radiología, Admisión y un pequeño laboratorio clínico donde se hacían las urgencias. No teníamos Terapia Intensiva, solo un cubículo donde estabilizábamos al paciente todo lo que podíamos y luego, lo remitíamos para Santa Clara. En esa remisión iba un médico con él y se quedaba uno en el hospitalito para atender a todos los pacientes que llegaran. Había días en que un solo médico asistía a 300 pacientes y más.
“Se trabajaba fuerte, porque después de aquella guardia, había que pasarle visita a la mitad del hospital; en horario de la tarde íbamos a los policlínicos de los municipios para dar las consultas porque no teníamos especialistas.
Cuando llegué, solamente teníamos dos especialistas graduados, el doctor Luis Sáenz Daria, ya fallecido, director del centro, y el doctor Rafael Surí Puerto, que se encontraba de misión internacionalista en Argelia.

La epidemia de dengue hemorrágico que afectó a Cuba en 1981, fue uno de los episodios más dolorosos vividos en el país y en Sancti Spíritus. ¿Qué imágenes de aquellos días son las más recurrentes?
Había camas en los pasillos, en la biblioteca, en el salón de reuniones. Dábamos alta un día y al otro amanecían llenas las camas. Parecía más bien un hospital de campaña.
Resultó difícil porque la fuerza médica era muy poca; todos hacíamos guardia, vivíamos prácticamente en el hospitalito. Cogíamos unas horas de descanso y seguíamos. Yo tenía una niña pequeña, pero afortunadamente contaba con la ayuda de mi esposo y de los vecinos. Un día me avisaron del círculo infantil que estaba sangrando por la boca y pensamos que era dengue; sin embargo, era una lesión traumática que se hizo en el paladar. Pasamos buen susto.
La epidemia del dengue fue algo terrible porque era una enfermedad totalmente desconocida para nosotros y hubo que enfrentarse a ella. En Cuba fallecieron niños, pero en Sancti Spíritus solo se reportó un caso y fue cuando prácticamente la epidemia había concluido.
Es precisamente en este contexto que surge, por iniciativa de Fidel, la idea de hacer las salas de terapia intensiva pediátricas en Cuba, de ahí que aquí se construyera la primera del interior del país.
¿La covid fue otra pelea contra los demonios?
Imagínese, la covid llegó cuando yo tenía 65 años. Por la edad, nos plantearon a los profesionales mayores que no íbamos a trabajar para protegernos del virus; no obstante, laboramos toda la época de la epidemia, cuidándonos, por supuesto.
Íbamos a los centros de aislamiento, participamos en la valoración del primer niño con covid en la provincia en compañía del doctor Francisco Felipe. Teníamos mucho miedo, queríamos ver al paciente; pero se nos prohibió y tuvimos que verlo por medio de fotos y decidir el protocolo a seguir. Ese niño se remitió al hospital militar de Villa Clara y, afortunadamente, se salvó.
En la docencia médica siempre hay tierra fértil. ¿Cuánto disfruta los partos de su enseñanza?
Llevo paralelamente la asistencia médica y la docencia hace muchos años y confieso que la docencia me apasiona. Con excepción de dos colegas que fueron mis profesores, todos los demás médicos del Pediátrico pasaron curricularmente por nuestras clases, por nuestros servicios. Pararse frente a un aula es difícil y nosotros, la vieja generación de profesores, lo hemos hecho en momentos complejos cuando no había tanta tecnología como ahora.
En cualquier escenario, llámese un evento científico, una entrega de guardia, una actividad docente habitual, disfruto ver que aquellos jovencitos que un día andaban uniformados y persiguiendo un sueño, hoy son nuestros directivos, nuestros investigadores, los médicos que salvan a los espirituanos. Formar a un médico es como ver a un hijo crecer.
SIERRA LEONA Y ANGOLA, DOS PÁGINAS SOLIDARIAS

Con un amplio historial como docente, la hoy especialista de segundo grado en Pediatría integró el claustro de cubanos que en 2005 partió hacia Sierra Leona a formar una nueva hornada de galenos en esa nación.
¿En un país devastado por la guerra, cuán difícil fue ensañar Medicina y asistir a los enfermos?
Sierra Leona fue una misión con pruebas muy fuertes. Dimos clases a los alumnos de sexto año y era admirable el sacrificio que hacían. Durante el día asistían a las clases, hacían guardia, pases de visitas con nosotros; y en las noches, como en todo el país no había luz porque había pasado una guerra reciente, estudiaban en el portal de nuestras casas para aprovechar el generador de electricidad; y cuando se apagaba, utilizaban una lámpara de petróleo.
Concluido el primer año de misión, pasé a trabajar en la asistencia médica. Me llevaron a conocer el Children’s Hospital, el mayor que tenía ese país en la capital. El primer día la impresión fue muy impactante; las cunas y paredes destruidas por las bombas, lo único que existía era un salón separado por unas sábanas verdes. De un lado, estaban los niños con tuberculosis; del otro, los infectados por el VIH, todos desnutridos. De pronto, empecé a llorar desconsoladamente y un doctor que me acompañaba me dijo: imaginé que reaccionarías así por tu sensibilidad.
Me enviaron entonces a una clínica privada. Allí, paciente que no pagaba no podía ser visto. Niños que llegaban convulsionando por el paludismo, los dejaban en el piso sin atención. Por esos días, derramé muchas lágrimas.
Después me llevaron a un hospital público de provincia, en ruinas totalmente. Al llegar, ya los colegas cubanos, con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud, lo habían arreglado un poco. Pintaron, cambiaron los colchones, los mosquiteros. A los pocos días de estar allí, ya me había familiarizado con las mamás y hasta les cantaba a los bebés.
Un día llego y uno de los niños, que el día anterior había dejado muy malito, había fallecido. Estaba la familia alrededor de la cuna y al verlos tan tristes, me viré hacia la pared y comencé a llorar. De pronto, todos se arrodillaron e hicieron un círculo a mi alrededor y empezaron a orar. La enfermera entonces me explicó que estaban orando por mi salud y por mí, en agradecimiento a mis desvelos por el niño.

Angola también dejó huellas.
En Angola, en 2012, fuimos fundadores de la Universidad Médica de Huambo y los estudiantes eran maravillosos. La mayoría tenían tres, cuatro hijos, y todos trabajaban. Eran enfermeros, técnicos, vendedores en las calles y para estudiar hacían un sacrificio increíble. Esa primera graduación fue un éxito. Hoy todavía agradezco el haber sido reconocida con la condición de Profesora De Mérito de la Universidad de Huambo.
¿Cuántas lecturas tiene la sonrisa de un niño?
He vivido para los niños. Cuando un niño sonríe, hay salud y bienestar. Ellos son muy agradecidos. A veces llegan en un estado deplorable y en días, horas, semanas y a veces meses, se recuperan. Son como una plantica que usted le echa agua y se reanima. Luego de estar mustia, vuelve a empinarse.
 Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










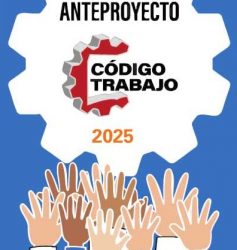



Hermosa historia de vida de una amiga, vecina y compañera de estudio cuando éramos muy jóvenes en Sta Clara. Miriam fue siempre así, me ha alegrado mucho leer este reportaje, saber que sigue activa y que es feliz. Y que continúe brindando su experiencia y sabiduría los jóvenes que estudian y a los niños que atiende.
Gracias infinitas a los colegas q han hecho posible esta publicacion sobre mi humilde vida,llena de amor y pasion x lo q creo,x lo q soy y por lo q hago y hare x la pediatria cubana,y por los jovenes q seguiran este maravilloso camino.